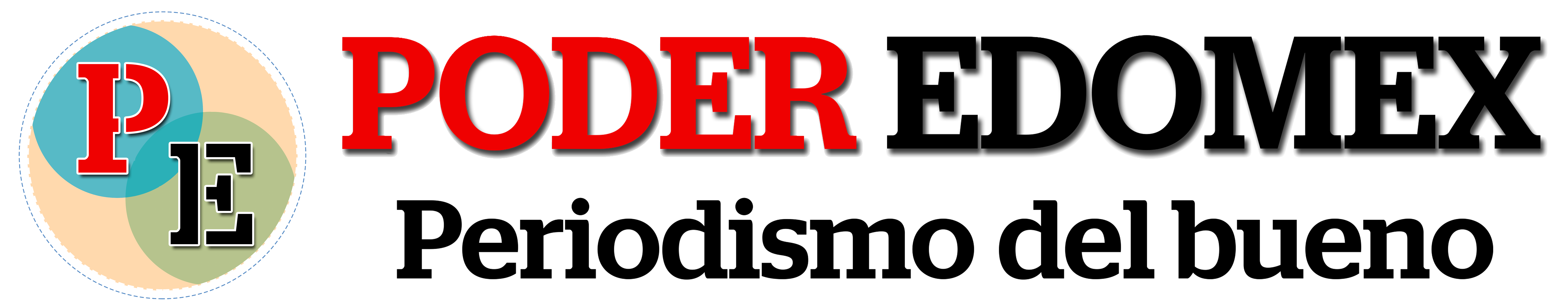Categorías del entendimiento y formas de vida: Conexiones prerreflexivas entre Kant y Wittgenstein
En la tradición de la desconfianza, Kant representa la cima.
Ortega y Gasset
Al hacer filosofía debes descender al caos primordial y sentirte ahí como en tu casa.
Wittgenstein
La importancia de la filosofía trascendentalista de Kant no se entiende sin reconocer que lo sucedido a partir de él no es sólo la apertura y consolidación de una tradición, sino un giro, es decir, dar con un nuevo lugar desde el que mirar y empezar a hacerlo desde ahí en adelante. Kant es el primero que hace de la duda sobre el ser que tantas censuras le habían valido a los escépticos antiguos y de la duda autorrefutativa de Descartes asuntos que tomarse totalmente en serio. Ambos, ya no como unas cuestiones filosóficas secundarias sino como el nuevo centro del pensamiento (Cfr. Ortega, 1965). Dando fe a ambas cuestiones, lo sucedido a partir de Kant, halla su importancia en el hecho de que el pensamiento deja de presuponer el ser como algo objetivo y cognoscible para reconocer que, más bien, es de la subjetividad con la que dio Descartes y de su interrelación con la realidad que se produce lo que llamamos conocimiento, y por lo mismo, lo que entendemos como el ‘ser’.
Con arreglo a esta idea de interrelación, la filosofía postkantiana toma no nada más una actitud trascendental respecto a los metafísicos anteriores a él, sino que insunfla a la modernidad de una actitud fundamentalmente crítica. Hasta el punto de que, para un hombre de fines del S. XVIII, presuponer el ser sin seguridad de qué es el conocimiento y de cómo éste influye en él y en qué sentido este conocimiento puede ser verdadero, ya no es sólo algo anticuado o dogmático: es una actitud intelectual ilegítima, que roza con lo inmoral.
Por esta primera piedra de toque tan importante, –la de entender a nuestro conocimiento como una hechura de la estructura de nuestro entendimiento con la realidad y a partir de ahí, tratar de iluminar los pasajes oscuros de este terreno buscándole determinaciones íntegramente a priori, esquivando los fantasmas de los fenómenos y manteniendo siempre al noúmeno como incognoscible, extrayendo de ahí determinaciones íntegramente a priori, de las que sí se podía estar seguro–, Kant se gana una vigencia y un interés casi imperecedero en varios de los intereses de las tradiciones más importantes del pensamiento contemporáneo.
Por poner un par de ejemplos, digamos que la noción de ‘cuerpo’ en el sentido fenomenológico, nace de una lectura no ortodoxa del sentido de dualismo que existe en Kant, y que más bien, éste descubre pero no desarrolla. El concepto de Dassein de Heidegger y el giro espacio-temporal que este da a la ontología tradicional de corte no hegeliano, inicia donde termina la estética trascendental kantiana. E incluso, la expresión de la subjetividad como sustrato de riqueza filosófica que presenta el último Wittgenstein, para encontrar estos aspectos, recoge parte del sentido de equiparar estética con sensibilidad y así trazar un mapa de intersubjetividades desde este criterio.
De entre todo este bagaje conceptual kantiano, lo que aquí me propongo es explorar las afinidades que, me parece, existen entre las ideas de a) equiparar estética con sensibilidad y explorar las potencialidades filosóficas de esa relación como fuente de cómo conocemos la realidad y posteriormente de cómo formamos conceptos filosóficos, y de b) dar al asunto de las condiciones prerreflexivas de nuestro conocimiento un giro intersubjetivo para, a través de él, reforzar de una manera no autojustificada este sentido de interrelación entre lo cognoscible y lo incognoscible como la génesis de nuestro conocimiento, y la filosofía que desarrolla el último Wittgenstein; y así, proponer que mirar las relaciones entre ambos nos puede mostrar aspectos interesantes si las entendemos como respuestas que comparten tangentes por tener un espíritu filosófico común y diferencias con una forma tradicional de hacer filosofía, en lugar de como pareceres que compiten por tener la razón.
- Lo prerreflexivo como causa de nuestros conceptos
Para explorar la riqueza de este núcleo de interrelaciones como surtidor de conocimiento que a Kant le inquieta porque halla en él importantísimas consideraciones filosóficas para la formación del conocimiento, aquí usaremos el término prerreflexivo. A Kant lo que le interesa es cómo, de aquella relación entre las sustancias que Descartes se empeñaba en separar, no nada más emerge un sujeto cognoscente, sino que nuestros conceptos demuestran en su misma formulación la existencia de un yo trascendental, que habla indefectiblemente afectado por estas condiciones prerreflexivas que Kant entiende como formas a priori de nuestra sensibilidad, y que finalmente es quien la construye por medio de la ruta detallada de las categorías del entendimiento, en la que el sujeto objetiviza el mundo fenómenico extrayéndole sus principios a priori.
Kant, entendiendo así la formación de nuestros conceptos, se haya dado cuenta o no, da con una beta filosófica mucho más interesante de lo que pudiera parecer tal y como nos la presenta: la cosa en sí, lo incognoscible, no era tanto un un atributo esencial a todas las cosas sino una pared con la que el sujeto cognoscente se choca y que en esto, produce tantas maneras de conocerlo como yoes trascendentales impactan contra él. Este sentido de trascendentalismo es, como veremos más adelante, el puente con las formas de vida wittgenstenianas, en tanto que esta visión de la formación de conceptos filosóficos reconoce la existencia de un individuo que trasciende su condición de sujeto cognoscente por el criterio de afección que Kant introduce en el proceso de formación de conceptos filosóficos. E ahí lo importante entre ambos filósofos: la noción de ‘ser afectado’ en tanto yo trascendental. Aunque no lo pareciese, en Wittgenstein este criterio de afección se mantiene gracias a ‘la carga afectiva de las palabras’, que es la manera en que estética y trascendentalismo se hacen presentes en su pensamiento.
Y es que, aun cuando Kant da, como dijimos, con un descubrimiento clave para los intereses de la filosofía contemporánea, ésta no tardará en reprocharle que, hasta cierto sentido, corta su riqueza justamente por el afán de control que tiene sobre este para establecer una estructura sobre su funcionamiento. Allá donde Kant (2018) ve en su estética trascendental una ‘ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori’ (Cfr. pág. 66), otros encuentran la posibilidad de encontrar riqueza en los sentidos de los otros sobre el mundo que ofrece esta variabilidad de la idea de estética que nos ofrece el mismo Kant; y a la vez, un terreno sobre el que establecer diálogos de reconocimiento más profundos, en los que la noción de contexto y todas las implicancias vivenciales, biológicas y afectivas toman una relevancia fundamental para lograr una mayor comprensión. En una apretada síntesis, podemos decir que Kant da con el tesoro de la injerencia de la subjetividad en la formación de nuestros conceptos, pero que la manera en la que él entiende el trascendentalismo no termina de explotar toda la riqueza que tiene esta manera de entender nuestro acercamiento hacia los fenómenos:
Antes de conocer el ser no es posible conocer el conocimiento, porque este implica ya una cierta idea de lo real. Kant, al huir de la ontología, cae, sin advertirlo, prisionero de ella. En definitiva, mejor que la suspicacia es una confianza vivaz y alerta. Queramos o no, flotamos en ingenuidad y el más ingenuo es el que cree haberla eludido. (Ortega y Gasset, 1965, pág. 14).
El punto se hace claro si, a manera de ejemplo, nos preguntásemos si Kant podría entender como verdadero conocimiento a los enunciados formulados en primera persona; a lo que se hace fácil responder que no, en tanto no hay nada en ellos que se pueda extraer de forma sintética y a priori porque no nos transmiten más que intuiciones ciegas no insufladas de conceptos que el entendimiento reconozca a priori allí. Sin embargo, esta primera persona es la entrada a los intereses de Wittgenstein, porque, como no tiene la necesidad de encontrar en ella principios a priori sobre los que sustentar la comprensión de las relaciones humanas al estar concentrado en comunidades y contextos, el conocimiento en primera persona expresado en el lenguaje ordinario le permite encontrar en la intersubjetividad un nuevo nivel de comprensión. Esto, gracias a que en este lenguaje se hace claro el puente que conecta lo expresado y lo sentido o lo que prístinamente se ha querido expresar; trascendiendo la relación sujeto-objeto que presenta el kantismo gracias la noción de ‘forma de vida’, que entiendo de la siguiente forma:
Compartimos rutas de interés y de sentimiento, de modos de respuesta, de sentidos del humor y de relevancia y de realización, de lo que es escandaloso, de lo que es similar a otra cosa, de lo que es un reproche, de lo que es el perdón, de cuándo una oración es una aserción, cuándo una apelación, cuándo una explicación –todo el torbellino de organismo que Wittgenstein llama “formas de vida.” (Cfr. Cavell, 2015, pág. 48).
Nada quiere tener que ver Kant, entonces, con lo que él llama la materia de los fenómenos en tanto estos para él son una parte nada más que necesaria en nuestro conocimiento en la medida en que la razón pone en ellos la demostración de los principios que hacen al mundo objetivable, para que después se pueda concentrar en lo que llama la forma de los fenómenos. Sin embargo, en tanto esta materia del fenómeno es lo mismo que una sensación y es justamente ella la que nos abre nuevos caminos y sentidos por cómo es percibida por ciertos grupos de individuos que comparten una forma de vida, y en tanto Kant la redirige hacia lo que realmente se ve con claridad allí, es ese punto concreto cuando el espíritu objetivista de Kant deja de ser interesante para el segundo Wittgenstein, quien, si bien no menciona esto de forma explícita en su obra, termina llegando al mismo punto de quiebre con Kant que Ortega (1968) en Las dos ironías, o Sócrates y Don Juan, quien dice, en 1923 con una pasmosa coincidencia con el austríaco lo que sigue:
La razón es sólo una forma y función de la vida. La cultura es un instrumento biológico y nada más. Situada frente y contra la vida, representa una subversión de la parte contra el todo. (…) Mientras Sócrates desconfiaba de lo espontáneo y lo miraba al través de las normas racionales, el hombre del presente desconfía de la razón y la juzga al través de la espontaneidad. No niega la razón, pero reprime y burla sus pretensiones de soberanía. (…) La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital. (págs. 58-59).
Kant quiere estar seguro de la certeza de su conocimiento, y más bien, Wittgenstein busca aquellas certezas tácitas en estas comunidades de individuos que establece Kant, ubicándolas en nuestras expresiones subjetivas y advirtiendo que estas certezas se hacen cada vez más borrosas a medida que se establecen descripciones objetivas sobre lo subjetivo para estar totalmente seguros de qué podemos conocer de él con certeza cuando extrapolamos sus regularidades a una comunidad de intelectos. La lucha de ambos parte de un mismo lugar, pero es contra un fantasma distinto.
Esta tendencia a la objetivación de cualquier expresión es aquello de Kant que no termina de seducir a Wittgenstein como fin del problema porque está seguro de que, cuando alguien dice, por ejemplo Siento dolor, lo que se pierde no es el acceso al noúmeno del que Kant se apoya, sino el sentido de sus palabras en un sentido prístino, que es donde él ve riqueza. Entonces, mientras el filtro de las categorías del entendimiento es una comunidad ubicada entre intelectos y una condición de posibilidad para que podamos referirnos a un objeto de forma objetiva que Kant se esfuerza por establecer como una estructura cognoscitiva universalmente a priori, Wittgenstein ubica esta comunidad entre subjetividades con unos dominios menores porque es consciente de que las categorías del entendimiento kantianas no son capaces de capturar la riqueza de todos los sentidos y formas de ver el mundo que existen en el ámbito de lo ordinario, y más bien, se preocupa en salvar no al entendimiento del error sino a los sentidos tácitos de las cosas de quedar rezagados por una categoría que no se les adapta.
Wittgenstein, con aquello, lo que trata de incorporar al trascendentalismo es una prolongación de sí mismo porque está seguro de la pertinencia de su enfoque pero lo está aún más de que la manera en que captamos y comunicamos el mundo es mucho más amplia que la propuesta de Kant, llegando a afirmar que, al menos en la filosofía occidental, de lo único de lo que podemos estar seguros es que es esta misma complejidad existencial lo que gatilla nuestro ‘impulso pigmaliónico’: nuestra necesidad de capturar la realidad mediante formas a priori de la razón. (Krebs, 2014).
- Una intención común: ver más allá
Kant y Wittgenstein, entonces, entienden el asunto de lo prerreflexivo apuntando a una cierta interferencia, pero que, por su espíritu y circunstancias entienden, aprovechan, y atacan de distinta manera. Esta interferencia nos permite, como Kant, evidenciar su existencia y su apoyo en la intersubjetividad el centro del asunto. Sin embargo, es la construcción de un aparato objetivista y el desdén por el noúmeno en tanto no abstraible enteramente a priori lo que Wittgenstein quiere criticar para dar a la condición prerreflexiva con la que da Kant un sentido ya no verificable y trascendentalmente objetivo, para ser capaz de ‘mostrar aspectos’ nuevos sobre los sentidos que damos a las cosas o cómo el sentido de intersubjetividad como agente sintético que produce conceptos de Kant, se enriquece introduciendo, además, la forma de vida como criterio prerreflexivo.
Lo que Wittgenstein quiere dar a entender, finalmente, es la importancia de incluir los sentidos tácitos que se insertan dentro de nosotros durante la adquisición de nuestro lenguaje teniendo en cuenta el papel de la sensibilidad en tanto esta es parte de un cuerpo que es afectado por la carga afectiva de las palabras, y no tanto por el noúmeno de modo que este le revela su estructura, añadiendo una dimensión biológica, vivencial, emocional a este sentido de estructura rígido de Kant.
Nuevamente: esta intersubjetividad no apunta a encontrar lo indefectiblemente a priori sino a trascender lo que Kant ya había trascendido: las posibilidades que las estructuras a priori de nuestra sensibilidad, –las que a su vez, ya habían trascendido respecto a la forma autojustificada de producir conocimiento metafísico–, revelándonos cómo la formación de nuestros conceptos hasta un cierto punto, también responde a la expresión de una forma de vida porque esto es finalmente el lenguaje para Wittgenstein. Lo cual, evidentemente, explica una amplia variedad de situaciones éticas aparentemente irresolubles o de errores de incomprensión y hasta asuntos estéticos en los que se expresan –de manera no convencional, pero no menos seria- ideas o creencias con sentidos sumamente enriquecedores.
Establecido el piso común entre Kant y Wittgenstein lo que sucede a partir de ahí es una bifurcación de sus intereses filosóficos. Donde Kant ve categorías del entendimiento para dar una explicación objetiva a la realidad que poder extrapolar a la metafísica, la lógica y la ética, Wittgenstein ve un terreno sin explorar que entiende como la dimensión tácita de los sentidos que damos a las cosas. Es decir, todas aquellas intenciones y necesidades que compartimos a un nivel humano, que por más objetivos que sean nuestros conceptos, si no tienen una capacidad comprensiva para reconocerlas, nos terminan obligando a que callemos sus ecos relegándolos al ámbito de las cosas subsumibles, como suele suceder con todos los asuntos relacionados con lo que aquí llamaremos la vivencia del significado.
Wittgenstein, así, advierte que no se debe de hablar sobre lo que las subjetividades interrelacionadas podrían compartir y cerrar ahí el problema, sino que es el cuerpo de cada individuo experimentando, o viviendo tal o cual significado el que nos revela un sentido más trascendente que el de cualquier categoría que podamos establecer, y al que podemos acceder con una actitud ya no explicativa sino descriptiva. Y es que, que no podamos ver algo o que algo escape del ámbito de lo puramente fenómenico, no significa que no haya una serie de relaciones vivenciales o estéticas detrás que estén imposibilitando una comprensión de los elementos que subyacen a nuestro entendimiento de las cosas y a nuestras relaciones. Es decir, que no haya una forma de vida funcionando como un puente, digamos, entre los sentidos que damos a las cosas y cómo expresamos estos sentidos mediante palabras.
En suma, el regreso hacia nuestro interior como fuente de riqueza filosófica para poner el ojo en ella y superar las limitaciones de un ‘rigor filosófico tradicional’ establecido hasta el momento en el que ambos escribían, apunta, más bien, a una intención común para solucionar lo que les preocupa: dar un giro a nuestra mirada para ver más allá de lo evidente, al margen de que uno se dé desde lo epistemológico en oposición a la metafísica dogmática, y el otro desde el lenguaje en un sentido confesional y estético contra la ciega confianza que la objetivación de lo fenoménico nos impide ver.