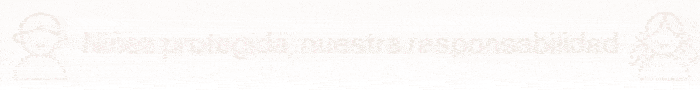¡Culpables todos!
En este país, levantar la voz se ha convertido en un deporte extremo; no por lo que se dice, sino por el riesgo de decirlo. Aquí, la verdad no se debate: se silencia. Y el verdugo no siempre lleva pasamontañas ni fusil; a veces viste de padre permisivo, de funcionario evasivo, de ciudadano que rompe las normas y se indigna cuando se le exige respeto.
La violencia no comienza en el crimen organizado: comienza en casa, en la escuela, en la oficina, en cada espacio donde la impunidad se normaliza y la ética se desaparece.
¿Quién educa al sicario de 16 años? No es el narco el que lo recluta: es la familia desorganizada la que lo expulsa. Es el padre ausente, la madre temerosa, el maestro indiferente, el líder corrupto. Todos ellos, con sus omisiones, con sus excusas, con sus no es mi problema, son los autores intelectuales de estas masacres cotidianas.
Porque el niño que roba en la escuela no es cleptómano: es hijo de un catálogo de valores ausente. Porque el joven que dispara no es monstruo; es producto de un sistema que no educa, sino que adiestra y deforma.
Y mientras tanto, seguimos sembrando impunidad en casa, cosechando cadáveres en las calles y llorando frente a nuestra propias decisiones.
La autoridad, por su parte, se ha vuelto especialista en mirar hacia otro lado; se indigna en conferencias, pero negocia en lo oscuro; se fotografía con víctimas, pero legisla para verdugos; se llena la boca de discursos sobre paz, mientras permite que la violencia se convierta en rutina. ¿Qué clase de Estado permite que se asesine a quien denuncia, a quien exige, a quien incomoda? Uno que ha confundido gobernar con simular, proteger con encubrir, servir con servirse.
Pero siendo objetivos, no todo es culpa del Estado; también está ese padre que no pone límites, que justifica cada berrinche, que aplaude la trampa y que enseña que el mundo se dobla ante el capricho.
Está ese educador que jamás acepta sus culpas y siempre busca pretextos para su inacción; buscando inconsistencias en el dicho del otro mientras se muerde la lengua por su incongruencia.
Está ese ciudadano que se estaciona en lugar prohibido y, lejos de disculparse, se enfurece porque se le marca la conducta inadecuada. Culpables somos todos, irresponsables promotores del caos.
La violencia desmedida que nos ahoga no es un fenómeno espontáneo: es el resultado de miles de pequeñas decisiones cotidianas que privilegian el ego sobre el respeto, la comodidad sobre la ley y el silencio sobre la verdad.
Es el fruto de una pedagogía del abandono, del cinismo, de la evasión. ¿Hasta cuándo seguiremos criando verdugos en casa, justificando la omisión como estilo de crianza, celebrando la trampa como astucia y tolerando la violencia como parte del paisaje?
La respuesta no está en los discursos ni en las campañas; está en cada padre que decide poner límites, en cada maestro que se atreve a incomodar, en cada ciudadano que exige respeto, en cada líder que asume su responsabilidad. Porque si no educamos para la vida, seguiremos formando expertos en despreciarla.