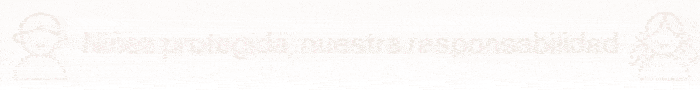La libertad es un mechón en el suelo: El cabello como espacio de disidencia
Preludio en el espejo
A veces pensamos en la libertad como algo grandioso, como romper una puerta, renunciar a un trabajo, irse del país. Pero hay libertades microscópicas que no necesitan hacerse notorias. Encontré una de sus formas en el acto de cortarme el cabello sola. Cada vez que lo hago, siento el mismo alivio que sentí aquella primera tarde, la certeza silenciosa de que hay –por lo menos– un fragmento de mi cuerpo que puedo modificar sin temor, que puedo transformar sin violencia, que puedo llevar al límite sin que eso signifique perderlo.
Tenía alrededor de siete años cuando descubrí que había una parte de mi cuerpo que podía desaparecer sin herirme, no es algo que busqué, simplemente pasó. Estaba en el baño de mi casa, con esa luz amarillenta que siempre hacía todo parecer más tibio de lo que realmente era. Recuerdo que tenía un mechón rebelde sobre la frente, largo y frío, y que, en esa época quería que algo cambiara, aunque no sabía exactamente qué, tomé las tijeras sin pensarlo demasiado, con el impulso silencioso de ver qué ocurría si cortaba algo que era mío.
Hace unas semanas, volví a llevarme las tijeras hasta la nuca y transformé mi silueta en un corte pequeño, casi de pájaro, que ya fue mi armadura en el encierro del 2020. Es un acto que practico en soledad, un diálogo secreto entre mi yo, mi reflejo y el instrumento metálico que media entre ambos.
Esta no es una columna sobre estética; es un ensayo sobre la libertad encarnada en un gesto. Sobre por qué, para algunos, el cabello es el primer territorio del cuerpo que aprendemos a reclamar.
El acto
El cabello es el único fragmento de nuestra corporalidad que podemos cortar, cambiar, quitar o teñir, con la certeza biológica y filosófica de que volverá a crecer. Es la metáfora perfecta de la impermanencia y, a la vez, del poder personal, porque si pensamos esto, no ocurre con la misma intensidad en otras partes del cuerpo, la piel marca, la carne recuerda, los músculos duelen.
El primer mechón siempre cae en silencio. Es un susurro de querencia contra el suelo. Las tijeras, frías al principio, se calientan en mi mano, convirtiéndose en una extensión de la voluntad y no hay citas, no hay espejos de salones iluminados con olores a químicos. Solo yo, el crepitar de las hojas metálicas y la geografía íntima de mi rostro que se redescubre centímetro a centímetro mientras se mira en el espejo.
Cortarme el cabello yo misma nunca ha sido un acto de rebeldía a gritos, sino un susurro firme dirigido a mi propio espíritu. Esta es la historia de ese ritual, un viaje que entrelaza la historia, la política de lo femenino y la filosofía de unas simples tijeras.
Como es costumbre en mis columnas, vamos a desenredar (metáfora de cabello) la historia misma, para comprender cómo se ha tratado esta tan aparente simple acción.
El cabello cargado de historia
Para entender la potencia del corte, hay que comenzar por el peso de lo intacto, hay que remontarse a los albores de la civilización, porque el cabello nunca ha sido solo cabello. Históricamente, y de manera casi universal, el cabello largo en la mujer ha sido un símbolo de poderío sexual, virtud y feminidad. En la antigua Roma, las vírgenes vestales consagraban su cabellera a la diosa Vesta; cortárselo era un sacrilegio. En el medievo cristiano, la cabellera femenina, oculta bajo velos una vez casadas, era un atributo de tentación que pertenecía al marido. La tradición judeocristiana de cubrirse el cabello habla de este mismo principio (que lamentablemente aún, en distintas comunidades, se practica) es un bien tan valioso que debe ser privatizado, ocultado del espacio público. En la tradición hindú, el Mundan o afeitado de la cabeza simboliza el despojo del ego y del pasado, una purificación para comenzar de cero.
Pero el cabello no es solo pasividad, es también fuerza vital. La narrativa bíblica nos legó uno de los símbolos más potentes, que mitifica y encarna una historia, la de Sansón y Dalila. La fuerza de Sansón residía en su cabellera, y al ser cortada, no solo perdió su poder físico, sino su conexión divina. El pelo era sinónimo de vigor y virilidad, Dalila, con sus tijeras, se convirtió en una especie de arquetípica figura femenina peligrosa precisamente porque conocía y manipulaba este poder.
Avanzando en el tiempo (a agigantados pasos), el corte de cabello se transforma en un estandarte político, cómo no. En la década de 1920, las flappers con sus melenas a lo garçonne (muchacho) no sólo seguían una moda, pues, aquel corte corto era un manifiesto visual de su emancipación. Su cabello era sinónimo de liberación, de rechazo al corsé físico y moral, era un anuncio al mundo que decía: este cuerpo se mueve con ligereza, baila charlestón, fuma en público y quizá hasta vota. Era una forma de declarar que su lugar no estaba solo en el hogar y que su cuerpo les pertenecía. Cada mechón que caía en esos salones era un acto de insubordinación contra siglos de opresión.
Pero no todos los cortes han sido símbolos de liberación. En contextos de opresión, como en la Francia de la posguerra, la tijera se convirtió en un arma de castigo, rapar el cabello fue un acto de humillación pública contra mujeres acusadas de colaborar con los nazis, hay el cabello fue convertido en castigo, en vergüenza.
Frente a estas narrativas de control occidental en muchos pueblos indígenas de distintas regiones del mundo, el cabello es memoria, se le cuida porque no pertenece sólo al individuo, sino a la comunidad, a la historia, al linaje, cortarlo, entonces, representa rupturas profundas, como una pérdida, un duelo, un cambio espiritual.
Conversando con nuestros filósofos de siempre, Foucault podría decirnos que el cuerpo está siempre atravesado por poderes, y Butler insistiría en que el género se performa también en lo visible, en el cabello, por ejemplo. Beauvoir había entendido muy pronto que lo femenino no se nace, sino que se fabrica, también desde lo estético. Y en América Latina, Rita Segato, Marcela Lagarde o Silvia Rivera Cusicanqui han mostrado cómo, sobre el cuerpo de las mujeres, se ensamblan mandatos de docilidad y de presencia. El cabello no es inocente. Nunca lo ha sido, de ahí que mi pequeño gesto solitario se encuentre, sin proponérselo, dentro de esta genealogía. Allí donde una mujer toma sus propias tijeras, sin pedir permiso, se produce también una pequeña fractura en esos órdenes simbólicos.
Cortarme el cabello, lo efímero y el control
Cortarse el cabello sola. Escribo la frase y me pregunto cuántos la entenderían sin necesidad de explicación. He aquí la paradoja central que siempre me ha fascinado, cortar el cabello es un acto de control absoluto sobre algo que, por naturaleza, es incontrolable en su crecimiento. Es la única parte del cuerpo que podemos mutilar, transformar o eliminar, sabiendo con una certeza biológica que volverá a crecer. Esta seguridad nos concede un permiso único para la experimentación y la transgresión sin consecuencias permanentes. Es algo que se me ha ocurrido llamar: campo de juego existencial.
El cabello largo y cuidado ha funcionado, durante siglos, como una corona de la feminidad normativa. Es el atributo que se juzga, se elogia o se censura.
Cortarlo es un gesto pequeño, casi doméstico, pero tiene una carga política, histórica y corporal que se siente en la punta de los dedos. El cabello se vuelve un territorio en disputa, una extensión del cuerpo donde otros creen tener opinión. Cuando lo corto yo misma, no lo hago para desafiar a nadie, pero inevitablemente el gesto se vuelve desobediencia. Es el cuerpo diciendo, esto es mío. No mío en abstracto, sino mío en el acto.
Podría ir a una peluquería, claro, sí, pero mi corte no busca perfección técnica. Busca autonomía, no es una estética. Cortarme el cabello sola es un rito de autosuficiencia, es la reivindicación de que no necesito un sacerdote, ni una experta, para mediar entre yo y mi propio cuerpo. El espejo del baño, iluminado con la luz cruda de la mañana, se convierte en el confesionario más honesto. Cuando tomo las tijeras yo misma, el proceso no se trata de quedar bien para un otro, sino de sentirme yo. Es un diálogo íntimo entre mi imagen interna y mi reflejo, es reafirmar que soy la máxima autoridad sobre mí misma. Este es el núcleo de la libertad de la boca para adentro hecha acto. No es un acto de rebeldía performativa para una audiencia. Es una revolución íntima. Es el espíritu ejerciendo su soberanía sobre el territorio más inmediato: su propia imagen. En la peluquería, el cuerpo es un objeto a ser trabajado. En la soledad del baño, el cuerpo y la voluntad son uno mismo.
A veces, mientras corto, siento que el gesto tiene algo de meditación, otras veces, algo de confesión. Es un encuentro extraño conmigo misma, Merleau-Ponty hablaría del cuerpo vivido, ese cuerpo que no es objeto, sino experiencia. Y en ese gesto lo entiendo, estoy experimentándome, estoy afectando mi forma, transformándome con mis propias manos.
El cabello crece y ese simple hecho, tan biológico, tan obvio, tiene para mí una belleza extraña, es como un tiempo visible, un reloj silencioso. Cuando lo dejo crecer, veo meses acumulándose, cuando lo corto, detengo esa acumulación. Reinicio algo. Vuelvo el tiempo a cero, al menos en esa parte de mi cuerpo.
Nunca me he cortado el cabello para cerrar ciclos –aunque es un tema interesante de abordar– No creo en ese poder simbólico de manera directa, me lo he cortado para recordarme que sigo siendo mía. Ese gesto mínimo me ha acompañado desde la niñez, la adolescencia, creciendo conmigo, cambiando conmigo. Es un recordatorio mensual, a veces trimestral, a veces diario de que la libertad no siempre requiere grandiosas proclamas para reconocerme libre. Es mi espíritu manifestándose en un acto simple, repetitivo, un recordatorio de que, aunque el cuerpo es finito y está sujeto a mil reglas externas, siempre habrá un espacio donde el espíritu puede sentirse, irrevocablemente, libre.
Epílogo
Hay quienes dirán que cortarse el cabello sola es performativo o autocontenido en un círculo de privilegio, y es verdad que no todo gesto intimista es universalmente disponible. Hay cuerpos que, por su posición social, no pueden arriesgar ciertas transformaciones sin consecuencias laborales o comunitarias severas. Abro aquí una autocrítica, pues mi libertad de experimentar con mi cuerpo tiene condiciones materiales y culturales que me permiten hacerlo. Reconocerlo es parte de la honestidad política.
Aun así, sostengo que la ética del gesto reside en su capacidad de afirmación, cierta afirmación de la propia agencia, de la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, de aceptar la transitoriedad. Estoy segura que no es un acto revolucionario. Las estrellas de pop y las influencers cambian de color y corte cada semana. El capitalismo lo ha absorbido todo, y la autoexpresión se ha convertido en un commodity más, cortarse el cabello ya no escandaliza a muchos en la mayoría de las urbes occidentales.
Sin embargo, conserva su potencia política en su resignificación. Ya no se trata solo de escandalizar al machismo, sino de negarse a la lógica de la optimización. No idealizo el acto; lo inscribo en una trama más amplia de relaciones de poder y de condiciones materiales. Pero tampoco lo minimizo, porque creo que en lo pequeño hay una potencia que no siempre se enuncia, cortar tu cabello, si lo haces por ti, puede ser la primera vez que reconoces que mereces decidir. Y eso, en tiempos de tantos dictados, ya es política.
Ahora, con el cuello al descubierto y la nuca sintiendo el viento nuevamente en años, recuerdo que este acto no es un punto final, es una coma en una oración larga. El cabello crecerá, llegará un día en que esta libertad se sentirá como una carga, y el deseo de dejarlo largo o de volver a cortarlo surgirá de nuevo. Y ese es el verdadero aprendizaje, puesto que la libertad no es un estado definitivo, sino una práctica constante. Es la capacidad de decidir, una y otra vez, la forma de nuestros límites.