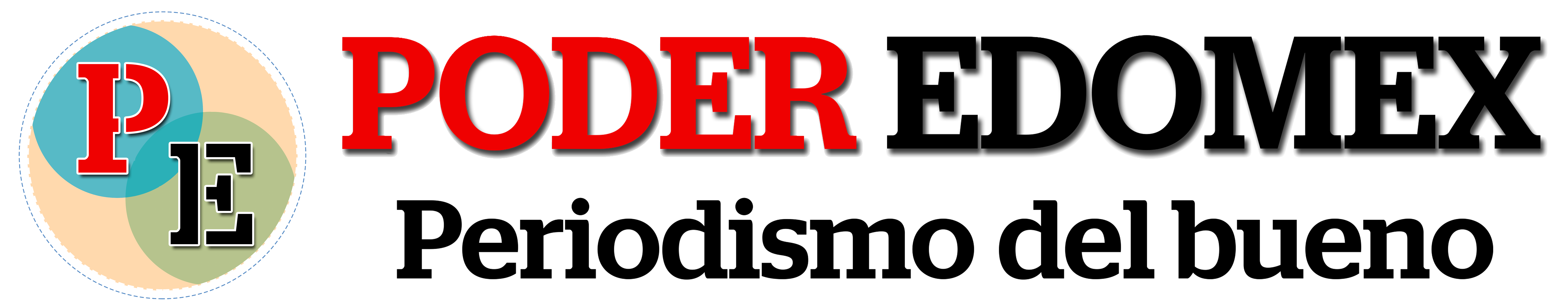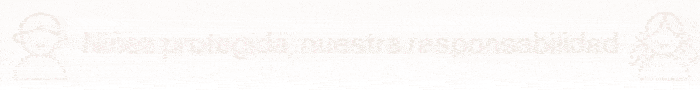¿Neuroderechos: Inflación de derechos humanos?
La tecnología no sólo nos observa; aprende a escribir en nosotros. Ese es el umbral en el que se instala el debate sobre los llamados neuroderechos: cuando sensores, algoritmos y arquitecturas de atención no se limitan a extraer datos de nuestro entorno, sino que comienzan a rozar, describir o alterar los pliegues íntimos de la mente. En esa frontera, el impulso por crear nuevos rótulos jurídicos es comprensible. Nombrar, en derecho, es una forma de poner una cerca y decir: aquí no. Sin embargo, nombrar no es suficiente, y a veces puede ser contraproducente si el nombre multiplica categorías sin añadir remedios verificables. Esa es la tensión que quiero explorar: la que existe entre la urgencia ética por anclar “neuroderechos” y la disciplina jurídica que nos recuerda que no todo valor se convierte en derecho sin que el edificio se vuelva inestable.
Quienes han abanderado la agenda de neuroderechos, con Rafael Yuste como una de sus voces más visibles, han tenido el mérito de articular cinco vectores que resuenan con la intuición moral común: privacidad mental, identidad personal, libre albedrío o agencia, acceso equitativo al aumento cognitivo y protección frente al sesgo y la neurodiscriminación. La fuerza de esa lista es su claridad política: cualquiera que haya seguido el despliegue de interfaces cerebro-computadora, la biometría cerebral o las promesas de la neuromodulación entiende el peligro de que la mente se vuelva un terreno comercial, policial o laboral de primera línea. Del otro lado, Andorno e Ienca proponen una depuración conceptual que, sin negar el riesgo, llama a pasar el tamiz de necesidad, operatividad y no redundancia: libertad cognitiva, privacidad mental, integridad mental y continuidad psicológica. La pregunta no es si hay bienes que proteger —los hay y son trascendentes—, sino si necesitamos elevar cada bien a un derecho humano autónomo o, más bien, traducirlo en garantías técnicas y obligaciones precisas dentro del armazón ya existente.
Me interesa, por lo tanto, tomar cada uno de esos rótulos y mirar qué fenómeno busca contener, qué valores convoca y qué antivalores combate, para confrontarlo con los derechos humanos tradicionales que ya ofrecen amarre y remedios. Empecemos por lo que quizá produce mayor vértigo: la libertad cognitiva o, dicho de otro modo, la agencia frente a arquitecturas capaces de inducir estados de ánimo, sesgos de decisión o hábitos por vías invisibles. Aquí late el valor de la autodeterminación y su antivalor gemelo: la manipulación que se disfraza de elección. Pero la tradición jurídica no llega desnuda a esta conversación: la libertad de pensamiento, como núcleo absoluto en su foro interno, prohíbe injerencias, y la integridad personal —física y mental— proscribe lesiones. El debido proceso y la no autoincriminación interponen diques cuando se pretende leer o inducir lo mental para producir prueba en lo penal. La crítica es clara: el derecho existe, pero necesita traducciones técnicas. Más que inaugurar una categoría autónoma, el camino es trazar zonas rojas y remedios: prohibición de persuasión subliminal y neuromodulación no terapéutica sin consentimiento explícito, granular y revocable; evaluación de impacto cognitivo antes de desplegar sistemas; trazabilidad de las intervenciones para que la imputación de responsabilidades no se diluya en la bruma de la cadena algorítmica. El valor protegido —la agencia— encuentra casa; lo que faltaba eran cerraduras.
La privacidad mental propone, como imagen potente, que el dato cerebral merece una coraza diferente. Lo que se pretende evitar es la minería de estados mentales, las inferencias de alta potencia predictiva y el archivo en nubes cuyo modelo de negocio es, precisamente, convertir cada dato en palanca de perfilado. Aquí asoman valores de intimidad, control informacional y confidencialidad, y sus contrarios: vigilancia invasiva, reidentificación sin freno, explotación secundaria. De nuevo, la crítica es menos ontológica que técnica. La privacidad y la protección de datos ya existen, pero hay que afinar su calibre: reconocer lo cerebral como categoría hipersensible, proteger no sólo el dato bruto sino las inferencias, prohibir la lectura o autenticación cerebral sin consentimiento y asegurar cifrado extremo a extremo bajo control real del titular. El derecho de rectificación, acceso y oposición debe mutar en un habeas data inferencial. No hace falta otro altar en el panteón; hacen falta herramientas que funcionen en el taller.
Cuando la conversación gira hacia la integridad mental, la novedad biotécnica es más áspera. No hablamos de recopilar información sino de escribir en la carne eléctrica del sistema nervioso: secuestrar un dispositivo implantado, usar estimulación para alterar umbrales afectivos, provocar borrados o implantes selectivos de memoria. El valor es la indemnidad psíquica; el antivalor, la lesión fina y selectiva donde el daño no se palpa pero se vive. Aquí, aun quienes rechazan la inflación de derechos aceptan que hay un salto cualitativo. La integridad personal ya cobija la dimensión psíquica y la prohibición de tortura o tratos inhumanos aporta un dique sólido, pero necesitamos traducciones penales y administrativas muy concretas: tipos específicos de intrusión neurotecnológica, estándares de ciberseguridad para interfaces cerebro-máquina, etiquetado de riesgos, seguros obligatorios de responsabilidad, revisión ética independiente en clínica y un derecho a reversión cuando sea técnicamente viable. Otra vez, el valor encuentra un derecho madre; el trabajo es de orfebrería normativa y técnica.
La continuidad psicológica, prima hermana de la identidad personal, interroga la estabilidad narrativa del yo. ¿Qué sucede cuando una intervención terapéutica ajusta tanto un rasgo que la persona declara sentirse ajena a sí misma? ¿Qué hacemos con la ingeniería de memoria que promete desactivar traumas a costa de despedazarnos la biografía? ¿Cómo nombramos el extrañamiento que produce la convivencia con identidades digitales “aumentadas” que moldean la percepción social de quien somos? El valor es la autenticidad; los antivalores son la cosificación del yo y la amnesia inducida. El derecho civil y el biomédico llevan décadas lidiando con el consentimiento informado, la capacidad jurídica, la tutela de personas incapaces y los derechos de la personalidad. La tarea aquí, para no inflar el catálogo, es hacer que el consentimiento deje de ser una firma estática y se convierta en un proceso dinámico; que derechos como el de reversión sean efectivos; que el acompañamiento psicosocial deje de ser anexo moral para volverse obligación exigible; que en consumo se prohíban prácticas engañosas cuando se prometen “mejoras” con efectos profundos sobre la identidad. No hacen falta palabras solemnes; hacen falta procedimientos de control y cuidado.
Queda la pieza inequívocamente social: el acceso equitativo al aumento cognitivo y la protección frente al sesgo y la neurodiscriminación. Si la mejora de memoria, atención o aprendizaje se vuelve una mercancía disponible para pocos, el resultado previsible es una aristocracia tecnocognitiva. Si a ello se suma la clasificación de personas por marcadores neurales, la pendiente resbala hacia nuevas formas de estigma. El valor es la igualdad sustantiva; los antivalores son la estratificación y el determinismo biologizante. El armazón de derechos ya ofrece asideros: igualdad y no discriminación, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y la salud como prestación que debe asignarse con criterios de necesidad y eficacia. El trabajo fino está en tipificar la neurodiscriminación, obligar auditorías algorítmicas, endurecer reglas de admisibilidad probatoria para evidencia neurálgica y diseñar políticas públicas que, en educación y empleo, impidan exclusiones por “no aumentados”. De nuevo, la brújula apunta a la misma coordenada: menos retórica de derechos, más diseño institucional y técnico.
En este punto, conviene reconocer otro argumento que aparece con frecuencia: el caso chileno, donde la protección de la actividad cerebral y la información derivada encontró asiento constitucional. ¿No es ello una prueba de que sí se necesitan derechos nuevos? A mi juicio, muestra algo diferente y más interesante: que nombrar los riesgos ayuda a reforzar y particularizar garantías existentes. Chile no creó una constelación exótica; dibujó con tinta gruesa zonas específicas de la privacidad y la integridad que el desarrollo tecnológico puso en jaque. Ese tipo de reformas —constitucionales cuando la política lo permite, legales y reglamentarias en la mayoría de los casos— es el camino para que la promesa no se quede en una consigna.
Lo diré sin rodeos: coincido con la tendencia internacional que somete a los neuroderechos al test de necesidad y no redundancia y concluye que, como derechos autónomos, no pasan la prueba. No porque los bienes protegidos sean menores, sino porque el derecho, si quiere ser eficaz, no debe multiplicar espejos donde bastan lentes nuevos. La libertad de pensamiento, la integridad personal, la privacidad, la igualdad, el debido proceso y el derecho a la ciencia son suficientemente hondos y flexibles para albergar estos dilemas, siempre que aceptemos el mandato de traducirlos a controles técnicos, obligaciones verificables y remedios específicos. La inflación de derechos, en cambio, genera la ilusión de protección a cambio de dispersar energías en liturgias declarativas.
Sería injusto, con todo, desconocer el impacto cultural y político que tuvo la palabra neuroderechos. Sirvió para romper la inercia. Forzó a juristas, médicos, ingenieros y decisores a hablar el mismo idioma. Incomodó, como debe incomodar toda alarma bien puesta. Esa fractura ha sido útil porque reveló la fragilidad de nuestro andamiaje: la privacidad clásica no veía el filo de las inferencias; la libertad de pensamiento no dialogaba con la captura atencional ni con la persuasión por diseño; la integridad suponía agresiones bastas, no microintervenciones selectivas en tiempo real; la igualdad se pensaba en distribuciones de renta, no en aristocracias vinculadas a la compra de ventaja cognitiva. Al obligarnos a mirar esos huecos, los neuroderechos cumplieron su función pedagógica y política. No quedaron, sin embargo, como categorías con fuerza propia para transformar tribunales, hospitales o plataformas. El trabajo que viene es más artesanal y menos vistoso: redactar zonas rojas, fijar estándares de seguridad para dispositivos y sistemas, imponer auditorías independientes y públicas, asegurar cifrados bajo control del usuario, elevar a rango exigible lo que hoy son principios blandos: explicabilidad comprensible, trazabilidad verificable, habeas data inferencial y derecho a una alternativa humana cuando el impacto sea alto. Ese es el camino: menos etiquetas y más arquitectura; menos solemnidad y más cerraduras que funcionen donde importa.
La fractura no es retórica: el modelo chileno introdujo, con fuerza constitucional, una capa de precisión que obliga a repensar la concepción misma de los derechos humanos. Al nombrar y proteger la actividad cerebral y la información derivada, mostró que la arquitectura clásica podía reforzarse sin inventariar nuevos dioses normativos. Ese gesto, por su validez y efectos, exige ahora estandarizar niveles y taxonomías de derechos —principios, garantías, salvaguardas técnicas y métricas de verificación— para identificar con claridad los elementos de construcción común. Una taxonomía compartida permitiría a cada país trazar un mapa del grado real de implementación de los derechos conocidos y reconocidos, separando lo declarativo de lo operativo, y ordenando el tránsito desde la norma a la práctica con indicadores comparables.
Esa misma taxonomía, lejos de clausurar el futuro, abre un cuaderno de bitácora: un espacio para documentar la expansión de conciencias y los derechos por descubrir, sin quedar atrapados en el vértigo de lo “novedoso” ni en el ruido de las diferencias de régimen. Muchas propuestas que parecen impropias o excesivas en ciertos territorios revelan, en realidad, los lastres de debilidad o deficiencia legislativa más que un problema de fondo con el derecho internacional de los derechos humanos. Con una cartografía común —que mida implementación, calidad institucional y salvaguardas técnicas— podremos distinguir lo que falta por madurar en casa de lo que, genuinamente, amerita repensar a nivel global. Así la discusión deja de girar en torno al brillo de la etiqueta y se ancla en la dignidad de los resultados. Hasta la próxima.